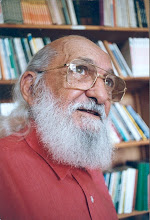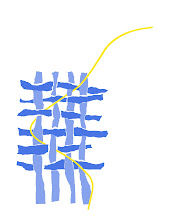(Entrada reeditada. En su día la página sólo se vio una vez y tuvo 0 comentarios)
Mi abuelo materno era viudo y huérfano desde aquel día en que
entraron al pueblo hombres armados, a lo largo de su vida fueron muchos los
momentos en que silenciosamente le resbalaba una lágrima y sin decir palabra
lloraba la muerte de los tres seres queridos que la guerra se llevó.
Este no es un pueblo bien trazado y moderno, no hay fuente con
surtidores en piedra tallada, ni estaba mi perro a quien curarle las patas
cuando se clavaba una astilla, ahora vivía con mi familia materna y ya no eran
olivos sino tierra de buenos vinos, allí teníamos gatos mansos y hogareños que
comían legumbres como nosotros y mulos que daban coces en la puerta de la
cuadra.
En invierno me entretenía haciendo punto de cruz o pintando con
acuarelas las casas del pueblo, todas ellas tan ligadas íntimamente con las del
vecino. La vida me parecía entonces que transcurría con la lentitud de los
pequeños lugares en los que todo aparece envuelto en la rutina y la calma,
tenía yo muy pocos años.
En verano era otra cosa, formábamos un grupo de unos veinte niños,
algunos vivían en el pueblo pero cada vez eran menos, coincidió con la época
que se emigraba a la ciudad y los pueblos quedaron muy reducidos de población,
la mayoría volvíamos cada año al veraneo. Un año vinieron a decirme que nuestra
amiga Anita había fallecido por una leucemia, yo no creía que una niña tan
pequeña como yo pudiera morirse sin ser vieja así que me fui pesarosa a
preguntar en casa qué enfermedad tan extraña era esa en que la sangre se volvía
agua.
Disfrutábamos adentrándonos en los montones de cereales que
apilados en los graneros cubrían nuestros cuerpos infantiles, al mover el trigo
se levantaba una intensa polvareda que nos hacía toser. Nos gustaba salir con
la merienda a coger moras en las zarzas o a atrapar renacuajos que entre pan de
ranas se formaban en las aguas del abrevadero.
Al mediodía, antes de la comida, cuando no había sombras en torno
al carrascal, acudíamos a bañarnos al río, junto al puente y para que el agua
nos cubriera hacíamos pozas colocando piedras en el remanso; muy cerca estaba
el huerto de mi abuelo que era regado con el agua del pozo que manaba en su
interior. Todavía no he abandonado el ritual de quitar el mango a los tomates
para aspirar el olor más fascinante del mundo. Los niños nos metíamos entre la
ropa, con risas y por la espalda, las bayas rojas del escaramujo las cuales
picaban como ortigas. También frotábamos las piedras sílex hasta que salían
chispas, unos le llamaban pizarra y otros pedernal. A la hora del almuerzo mi
abuelo nos preparaba queso frito, leche de cabra y migas con uvas.
A veces subíamos hasta el nogal pero dada la dificultad del
terreno más de uno con algún rasguño en las piernas y la ropa descosida,
resbalábamos ladera abajo y vuelta a ascender.
Años atrás tuvo horno, hoy rehabilitado y fuente de dos caños que
actualmente ha pasado a ser de uno. Este pequeño pueblo, tuvo baile de guitarra
los domingos, banda de música contratada de fuera para las fiestas mayores y
una cooperativa de alimentación construida por los socios; durante mi infancia,
un par de tiendas cubrían nuestras necesidades y el teleclub era el salón
social.
Numerosos arroyos nutrían las cunetas y yo iba y venía a la fuente
con los botijos hasta llenar la tinaja de donde nos abastecíamos.
Mi madre me enseñaba las neveras, profundas excavaciones que
rellenaban de nieve y paja durante los crudos inviernos y que luego ayudaban en
verano a conservar los alimentos por este procedimiento tan rudimentario como
eficaz.
A “La Canaleta” iban las mozas de la edad de mi madre a recoger el
agua que bajaba del monte pura y cristalina, ya no para beber pero sí para
lavarse el cutis con la creencia de que no había nada mejor para el rostro de
una joven en edad de merecer.
Un año mi padre hizo un columpio en el patio de la casa, de
asiento muy resistente, remató las esquinas y mi patio se llenaba de niños a
cualquier hora. En alguna ocasión metíamos en un bote hormigas de ala y
acompañaba a mi padre a cazar pajarillos.
Por las tardes nos reuníamos toda la chiquillería e íbamos a las
eras, sentados en la silla sobre el trillo, dando vueltas bajo el sol
abrasador, dirigíamos a las mulas en su lenta parsimonia y nos tirábamos en
marcha.
El lavadero público con su tejado en vertiente y las ventanas al
este permanece tal cual; las mujeres con sus baldes cargados de ropa buscaban
el mejor puesto y la mejor losa para frotar, enjabonar y aclarar la ropa,
cuando de niña yo pululaba por allí, siempre había alguien que me preguntaba de
quien era yo, la niña de los ojos verdes, para sorpresa mía algunas decían ser
mis tías, como en esos parentescos lejanos que surgen en los pueblos y que a mí
me parecían de dudosa fiabilidad.
Los pueblos se alimentan de rumores, de lo que se dice, de lo que
se exagera, se cuentan historias, en las casas o en el bar, ya se sabe......se
da un repaso a lo público, a lo privado, a lo que ocurrió y a lo que está por
venir.
Desde mi casa puedo ver al completo, la fachada de la iglesia de
Santiago el Mayor y también la ermita situada en la colina, ella resguarda
entre montañas el pueblo donde ya vivían mis tatarabuelos José y María.
Las fiestas populares coinciden con los santos patronos
simultaneándose los actos religiosos y profanos, se llena todo el pueblo de
bullicio y alboroto, por eso llamarse Blas, Roque, Nieves o Clemente son
nombres todos ellos que abundan entre sus habitantes.
Mi abuelo me contaba que papá pagó “la manta”, la cual consistía
en que si una moza del pueblo se buscaba un novio de otro lugar, los chicos del
pueblo le hacían pagar una cantidad de dinero para costear la merienda, era la
forma en que los desconocidos entraran a formar parte de la sociedad del pueblo
de la novia.
La matanza del cerdo era un acontecimiento para mi, solía
coincidir con mis vacaciones escolares de Navidad, realizándose en casi todas
las casas mientras preparaban otros animales a los que había que criar para el
año siguiente; padres, hijos, familiares... ayudaban a capolar y envasar en un
trabajo en común hecho a conciencia que daba exquisitos adobos y embutidos. Me
hacían partícipe de ella comprándome un delantal prometiéndome que ayudaría a
elaborar bolas y morcillas y les hacia mucha gracia que yo con seis años me
proclamara la jefa de la cocina. Mi abuelo me cantaba canciones al calor de la
lumbre, mientras el resto de la familia preparaban la carne y las especias, a
veces el calor me adormecía en la cadiera y otras mi abuelo me sentaba sobre
sus piernas y anticipándose al futuro me cantaba una copla que decía así:
“Asómate a la ventana
ojitos de retrechera,
no te faltarán galanes
aunque seas forastera”.
Cuando los recuerdos volvían a él.... yo le preguntaba:
"¿abuelo estás llorando?"
y él me respondía: "no, me ha entrado un mosquito en
el ojo"
Y es que los adultos se ven obligados a mentir cuando los
niños hacen ciertas preguntas pero mientras yo trataba de ver el mosquito
inexistente de sus ojos, mi abuelo para hacerme rabiar le cambiaba la letra a la
copla y me cantaba:
"Asómate a la ventana
cara de sartén roñosa,
que eres más fea que un diablo
y te tienes por hermosa."
















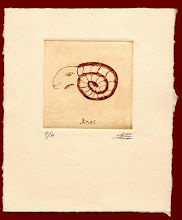

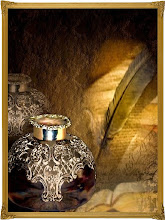











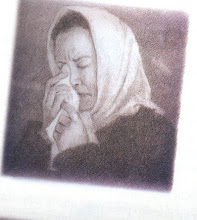



















.jpg)